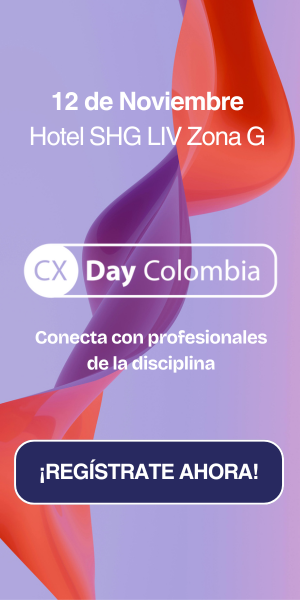Por: Francisco Javier González, docente de la Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Politécnico Grancolombiano
Cuando escuché por primera vez la propuesta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre el esquema de subsidios cruzados para ampliar la conectividad en Colombia, pensé inmediatamente en lo disruptivo que resulta aplicar la lógica de la redistribución en un servicio tan esencial como Internet.
Que los estratos 5 y 6, junto con los sectores comerciales e industriales, aporten para subsidiar el acceso de los hogares más vulnerables responde a una realidad: el acceso a Internet ya no es un lujo, es un derecho habilitador de educación, trabajo y participación ciudadana.
Sin embargo, el impacto sobre los estratos altos será mínimo. La proporción que representa este aporte en sus facturas es baja si la comparamos con lo que destina un hogar de menores ingresos. Además, si miramos las tarifas de Colombia frente a otros países de la región, seguimos estando en un rango competitivo e incluso más bajo en muchos casos.
Esto abre un margen de ajuste sin que se afecte la inversión en infraestructura ni se desincentive la innovación tecnológica. En otras palabras: el costo adicional es marginal, pero el beneficio social es gigantesco, sobre todo en la lucha contra la brecha digital en Colombia.
Dicho esto, frente a la idea de acceso totalmente gratuito, debo confesar que no estoy del todo de acuerdo. A mi juicio, es clave mantener la corresponsabilidad del usuario. Cuando existe al menos un pago simbólico (acompañado de un subsidio de Internet fuerte que garantice asequibilidad) se genera un compromiso con el servicio: se cuida más la red, se exige calidad y se evita la percepción de gratuidad absoluta que, a la larga, puede afectar la sostenibilidad.
Te puede interesar: Ley de Justicia Social Digital: así cambiaría el acceso a internet en Colombia para estratos bajos
En este sentido, el modelo de subsidio logra un equilibrio virtuoso: mantiene un valor bajo para el usuario final, asegura cobertura y al mismo tiempo reconoce que la conectividad tiene un costo de operación y mantenimiento que debe sostenerse en el tiempo.
Lo que sí celebro sin reservas es la pertinencia social de la propuesta. Estamos en un momento en que alcanzar una cobertura cercana al 100 % de hogares conectados es impostergable. No podemos seguir normalizando que haya familias desconectadas de oportunidades solo por no tener Internet fijo de calidad. Cada estudiante que hoy depende de la red para acceder a contenidos, cada trabajador remoto que encuentra allí su sustento y cada emprendedor digital que sueña con exportar sus servicios, necesita que la promesa de inclusión digital sea una realidad.
Desde el ámbito tecnológico, esto representa no solo un reto sino también una gran oportunidad. Por un lado, nos exige robustecer la infraestructura, garantizar velocidades mínimas y proteger la estabilidad de las redes frente a un aumento exponencial de usuarios. Pero, al mismo tiempo, empuja a la industria a innovar en modelos de prestación, a desplegar tecnologías más eficientes y a avanzar hacia un ecosistema digital donde la conectividad se complemente con formación en habilidades, servicios en la nube y seguridad digital.
Como docente de tecnologías de la información y las comunicaciones, veo en esta propuesta un laboratorio vivo de transformación social y tecnológica. El debate no debería centrarse únicamente en cuánto cuesta, sino en lo que significa para la equidad digital del país. Tal vez en unos años miremos atrás y recordemos esta medida como el punto de inflexión en el que Colombia dejó de ver el Internet como un privilegio urbano para convertirlo en un derecho universal, financiado de manera solidaria y sostenido con corresponsabilidad.
El futuro digital de Colombia no se construye solo con cables, antenas o espectro, sino con decisiones valientes que entiendan que la conectividad es la base de la competitividad y la inclusión en el siglo XXI.
Imagen: Generada con IA/ ChatGPT