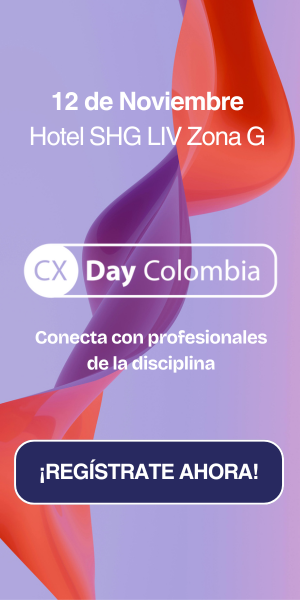Por: Tatiana Dulima Zabala, docente de derecho del Politécnico Grancolombiano
Como abogada y docente, me fascina ver cómo la tecnología redefine nuestras formas de crear, compartir y, sobre todo, monetizar. Y si hay una plataforma que ha revolucionado ese modelo, es Patreon. Pero detrás de su aparente simplicidad, se esconde una pregunta compleja: ¿es legal usar Patreon para generar ingresos desde Colombia?
Patreon permite que creadores digitales (desde ilustradores hasta desarrolladores de software) reciban aportes mensuales de sus seguidores a cambio de contenido exclusivo. Es una forma directa de financiar talento, sin intermediarios. Pero cuando esos pagos cruzan fronteras y llegan a cuentas colombianas, entramos en terreno difuso.
En Colombia, el auge de las plataformas digitales ha superado con creces la capacidad de respuesta normativa. Mientras los creadores exploran nuevas formas de monetización, el sistema legal aún opera bajo esquemas pensados para el comercio tradicional. Esta brecha entre innovación y regulación no solo genera inseguridad jurídica, sino que también limita el crecimiento de la economía digital.
Desde el Politécnico Grancolombiano, lideré una investigación que analizó el modelo de negocio de Patreon frente a la normativa colombiana sobre crowdfunding. Lo que encontramos fue claro: los contratos que ofrece Patreon no se ajustan completamente a los decretos 1357 de 2018 y 1235 de 2020, que regulan la financiación colaborativa en el país.
Patreon funciona bajo un esquema de microfinanciación colaborativa, donde los usuarios aportan dinero a cambio de contenido exclusivo. Es un modelo que promueve la independencia creativa y la conexión directa entre creadores y audiencias. Sin embargo, en Colombia, este tipo de contratos se consideran atípicos, es decir, no están regulados de forma específica, lo que genera incertidumbre jurídica.
Este desfase entre lo que permite la tecnología y lo que regula la ley, genera vacíos que pueden afectar tanto a los creadores como a los usuarios. Por ejemplo, ¿cómo se declaran esos ingresos? ¿Qué impuestos aplican? ¿Qué pasa si hay una disputa entre el creador y sus mecenas? En Colombia, aún no tenemos respuestas claras.
Además, el componente tecnológico de estas plataformas plantea desafíos adicionales. Patreon opera globalmente, con términos estandarizados para todos sus usuarios. En contraste, la legislación colombiana es local, específica y exige supervisión por parte de la Superintendencia Financiera. Esta diferencia de escalas hace que armonizar ambas realidades sea complicado.
Te puede interesar: Opinión | Startups en crecimiento, Estado en retirada
También hay riesgos que no podemos ignorar. La falta de regulación puede facilitar el lavado de activos o la financiación de actividades ilícitas. Aunque no estamos diciendo que esto ocurra en Patreon, la ausencia de controles claros sí representa una vulnerabilidad. Y en el mundo digital, donde las transacciones son rápidas y muchas veces invisibles, esa vulnerabilidad puede crecer.
Como docente, me preocupa que muchos emprendedores digitales no estén informados sobre estos temas. Y como investigadora, creo que el Estado debe actuar con urgencia para actualizar sus marcos normativos. No podemos seguir tratando los negocios digitales con reglas pensadas para el comercio físico.
Patreon es solo una muestra. Existen otras plataformas como Ko-fi, Kickstarter o Memberful, cada una con sus propias dinámicas. Pero todas comparten una necesidad: una regulación que entienda el ecosistema digital sin frenar su innovación.
La discusión no es solo legal, es profundamente tecnológica. Nos obliga a repensar cómo diseñamos leyes en un entorno donde los modelos de negocio cambian cada año y las plataformas operan sin fronteras. Si Colombia quiere posicionarse como un hub de innovación digital, necesita construir un marco normativo flexible, interoperable y alineado con estándares internacionales. Solo así podremos garantizar que la tecnología no avance más rápido que nuestra capacidad de proteger a quienes la usan.