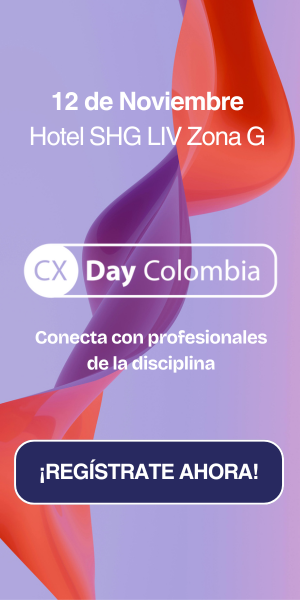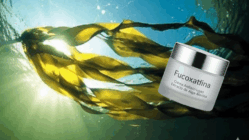En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven con diabetes, según cifras de la Cuenta de Alto Costo. Ante la magnitud de este desafío de salud pública, una investigadora de la Universidad Nacional encontró en la biotecnología una forma distinta de aportar soluciones: unas galletas de queso y ajonjolí enriquecidas con fibra especial que reducen el índice glucémico y mejoran el perfil nutricional.
La creadora es Jenifer Mabel Garay Moreno, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNAL, quien decidió llevar la panadería al laboratorio. Su objetivo fue probar un tipo de fibra soluble llamada dextrano como reemplazo parcial de la harina de trigo, y medir si esta podía mejorar tanto la composición nutricional como la respuesta del cuerpo frente al azúcar.
El dextrano es una cadena larga de moléculas de glucosa unidas de una manera que el organismo no digiere por completo. Lo particular es que, al disolverse en agua dentro del sistema digestivo, forma un gel suave que ralentiza la absorción de carbohidratos. En términos sencillos: hace que el azúcar de la comida llegue a la sangre más despacio, evitando los picos bruscos.
Para producirlo, Garay trabajó junto a la profesora Olga Cobos de Rangel. En el laboratorio usaron Lactococcus lactis, una bacteria capaz de transformar el azúcar común en dextrano, como si fuera una máquina de coser que une moléculas una tras otra. Tras purificar y secar el compuesto, lo incorporaron en polvo a la masa de las galletas.
La investigadora elaboró cuatro lotes de prueba: uno sin fibra y tres con diferentes proporciones de dextrano (5, 10 y 15 %). Así pudo medir cómo cambiaban las propiedades físicas, como la textura o el color, además del contenido nutricional y la aceptación sensorial. También evaluó el efecto en la glucemia de quienes probaron cada versión.
Los resultados fueron alentadores, pues las galletas con 10 y 15 % de fibra redujeron la cantidad de grasa y calorías, al tiempo que aumentaron el aporte de fibra dietaria. En términos de salud, mostraron un índice glucémico más bajo que la galleta tradicional, lo que significa que los niveles de azúcar en la sangre subieron de manera más lenta y moderada tras su consumo.
Te puede interesar: Entre bacterias, glaciares y osos polares: Laura Molares, la científica colombiana que desafía el invierno ártico
Aunque las versiones con mayor sustitución resultaron un poco más densas y menos voluminosas, la aceptación fue positiva en las pruebas de sabor y textura. Según la investigadora, el equilibrio ideal parece estar en torno al 10 %, donde se conservan las cualidades sensoriales sin perder los beneficios metabólicos.
Más allá de la innovación puntual, la propuesta abre la puerta a nuevos desarrollos de panadería funcional en Colombia. “Estas fibras ya se han utilizado en muffins, tortas y galletas de sal, con resultados muy prometedores”, explica Garay. De consolidarse, este tipo de productos podrían convertirse en aliados de personas con diabetes, colesterol alto o riesgo cardiovascular.
El reto ahora es escalar la investigación hacia aplicaciones comerciales que permitan llevar estas galletas del laboratorio a las panaderías y supermercados. En un país donde cada año se diagnostican más de 159.000 nuevos casos de diabetes, ofrecer alternativas cotidianas y saludables podría marcar la diferencia.
La historia de estas galletas biotecnológicas es también la muestra de cómo la ciencia colombiana empieza a responder con creatividad y rigor a problemas de salud pública. En este caso, no se trata solo de un producto novedoso, sino de un recordatorio de que la alimentación puede ser parte de la solución.
Imagen: Unal/Jenifer Mabel Garay Moreno