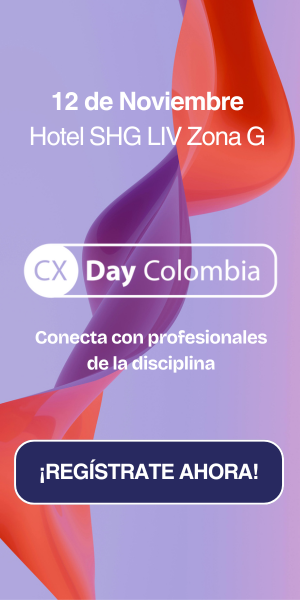Por: Anderson Gañán, docente de psicología e investigador del Politécnico Grancolombiano
Vivimos en una era donde la tecnología es sinónimo de eficiencia, innovación y progreso. Automatizamos procesos, optimizamos tiempos, conectamos equipos en segundos, pero en medio de esta narrativa de avance, emerge una realidad menos visible, más íntima y profundamente humana: el malestar que muchos trabajadores están experimentando en entornos cada vez más digitalizados. A ese fenómeno lo hemos llamado tecnomalestar, y ha sido el eje de una investigación que lideré desde el Politécnico Grancolombiano.
El tecnomalestar no es simplemente fatiga por el uso de herramientas digitales. Es una experiencia emocional compleja que combina ansiedad, frustración, pérdida de sentido y una desconexión entre lo que hacemos y lo que somos. A diferencia del tecnoestrés (que se refiere al agotamiento por la sobrecarga tecnológica), el tecnomalestar apunta a una dimensión más profunda: ¿cómo la tecnología está reconfigurando nuestra identidad profesional, nuestras relaciones laborales y la percepción del tiempo y el valor del trabajo?
Durante la investigación, identificamos síntomas que van más allá del agotamiento técnico. Hablamos de tecnoansiedad, tecnoadicción, tecnofragmentación (la dificultad para mantener la atención entre múltiples pantallas), tecnofatiga y telepresión, esa urgencia constante por responder de inmediato a cualquier mensaje laboral. Estos no son efectos colaterales menores, son señales de un desgaste emocional y simbólico que crece silenciosamente en los entornos laborales mediados por tecnología.
Te puede interesar: La IA puede estar generando ansiedad ¿Existe? ¿cómo enfrentarla?
La pandemia de COVID-19 aceleró esta transformación. El teletrabajo masivo, la hiperconexión y la desaparición de las fronteras entre oficina y hogar convirtieron la disponibilidad permanente en una expectativa tácita. En Colombia, esta situación se agrava por una brecha digital persistente: muchos trabajadores no cuentan con la infraestructura, formación ni acompañamiento necesarios para adaptarse a esta nueva realidad. El resultado es una sensación de desarraigo, frustración e incluso hostilidad hacia la tecnología.
Lo más preocupante no son solo los síntomas físicos (trastornos del sueño, cefaleas, fatiga visual) ni los psicológicos (ansiedad, culpa por no ser “suficientemente productivos”). Lo más grave es la erosión del sentido del trabajo. Muchos empleados sienten que su rol ha perdido valor frente a los algoritmos, que su aporte es irrelevante en un sistema que prioriza la eficiencia sobre el vínculo humano. Ese vacío simbólico, difícil de nombrar, es profundamente desgastante.
Sin embargo, en medio de este panorama, hay algo profundamente esperanzador: la capacidad de los trabajadores para resistir. Lejos de resignarse, muchas personas están creando estrategias para mitigar el tecnomalestar. Desde desconectarse a horarios fijos, separar dispositivos personales y laborales, hasta crear rituales de cierre de jornada o usar el humor como escudo simbólico. Estas microdefensas, aunque informales, son actos de cuidado frente a un entorno que exige productividad sin pausa.
Algunas de estas estrategias son simples pero efectivas: desactivar notificaciones, establecer horarios inamovibles de desconexión, usar mensajes automatizados para frenar la telepresión. Otras son más simbólicas: abrir espacios de conversación entre colegas, resignificar el error como parte del aprendizaje o pactar pausas digitales colectivas. No eliminan el malestar, pero lo nombran, lo contienen y lo enfrentan.
El tecnomalestar no es solo una categoría diagnóstica, es una alerta, una invitación urgente a repensar cómo queremos trabajar y vivir en esta era digital, a recordar que la tecnología debe estar a nuestro servicio, no al revés. Porque cuando el trabajo duele, no basta con adaptarse: hay que transformar.
Imagen: Generada con IA / ChatGPT